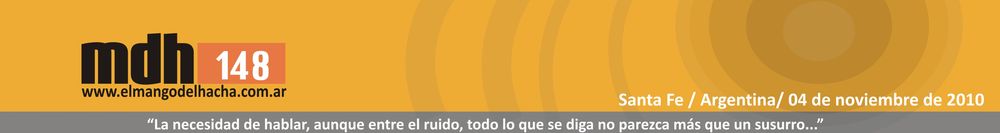
Un arma para la lucha de los vivos
por Miguel Espinaco
Los guerreros se disputan el cadáver de Patroclo porque los aqueos lo quieren llevar hacia el mar y hacia el honor de la pira, y los troyanos quieren llevarlo a Troya para denigrarlo, para dárselo a los perros. Antígona, hija de Edipo, repetirá más tarde la lucha por el rito, por la gloria o el olvido a cara o cruz, disputando con el rey de Tebas por la honra de su hermano Polinices que se traducirá también en el destino del cadáver, en las vestimentas con que termine engalanándose la muerte.
A veces tienta hablar de la Argentina y pensarla como una excepción o como un exceso. Se nos cae del discurso cierto egocentrismo nacional, ciertos pareceres que nos hacen creer que como acá en ningún lado, que como ahora nunca. Seguramente en eso tampoco somos una excepción, seguramente en todos los cuándos y es en todos los dóndes todos se piensan así: se creen originales, irrepetibles.
Pero vale insistir, porque enseguida nos sale decir que en la Argentina la muerte es una desmesura, una exageración, como que sólo acá se escribiera viva el cáncer o como que sólo acá se erigieran dioses con los muertos, como que nada más acá se suspendiera la vida por la sorpresa y por el estupor y por la pregunta que no interroga sólo al muerto, sino también a la muerte con mayúsculas. Y por eso a la vida.
Ocurre que la muerte pone en jaque toda sensación de eternidad y nos designa mortales, y entonces ya no es tan importante si el muerto es querido o aborrecido como el hecho de que así como así haya pasado del ser a la nada, de la vida a esa otra oscuridad desconocida. Sucede en la familia y sucede también cuando se trata de estos personajes públicos, de estos tipos que de alguna forma han pasado ser de nuestro círculo íntimo porque hablamos de ellos y los amamos y los odiamos y los vemos cotidianamente hacer y deshacer y de pronto no, de pronto ya no.
Y entonces algunos lloran mucho y otros ven que la simpatía se les transforma en amor y en idolatría y algunos ven su odio satisfecho por la justicia divina y tocan la bocina de su auto y otros se quedan callados y miran como que no entienden y así, unos y otros, exorcizan una vez más la muerte que, ya se sabe, es lo último que puede esperarse de la vida.
*.*.*.*
La muerte de Néstor Kirchner remite, como todos los finales, a la compulsión de un balance.
Es inevitable y por eso, a pesar de que todos dicen que no, que no es el momento, los discursos y los gestos van esbozando conclusiones y mientras unos le hacen al muerto un lugar entre los santos, otros buscan la forma de ponerlo entre los diablos aunque tengan que usar tantos eufemismos porque hay cosas que no queda bien decir en los velorios. La lucha por esas conclusiones es ya territorio de la política, es una herencia de la muerte que se recicla a la vida.
Podríamos pasar a hacer una enumeración tipo sumas y saldos, pero sobran ya los análisis que intentan sintetizar la política en una ecuación en la que suman o restan – depende quién haga la cuenta - cosas como la reforma de la corte suprema o la insistencia en no matar piqueteros aunque corten calles, o los derechos humanos, la reducción de la deuda externa, los avances o no en la redistribución del ingreso, los modos confrontativos, la inseguridad, la crispación y la mar en coche.
Para ser justos, habrá que decir que cualquier balance que se pretenda objetivo será falso, primero porque no hay un lugar neutral desde donde escribirlo, pero también por el plan que nutre la idea del balance de un político y de sus políticas, el de integrar el arsenal para seguir la lucha política: o sea que es para nada un epitafio para el muerto, es un arma para la lucha de los vivos.
*.*.*.*
Jorge Lanata se preguntaba en su editorial sobre la muerte de Kirchner, si el kirchnerismo existe.
La pregunta escondía una trampa discursiva, una finta para abordar el tema que a él le interesaba y que remite a aquello de si el kirchnerismo son los kirchneristas que a él le gustan – léase el kirchnerismo bueno – o los kirchneristas que él detesta. El procedimiento de tratar de destripar la realidad para acomodarla a los deseos, es tan viejo como falso.
Sin embargo la pregunta de si el kirchnerismo existe, tiene otro cariz más interesante: si uno observa que hay un proceso político general en América que da a luz corrientes políticas que encarnan procesos de cambio, o de centroizquierda, o progresistas, o como quiera llamárselos, puede ubicar al llamado kirchnerismo como una expresión particular de ese proceso global, teñido aquí fundamentalmente por las tradiciones del peronismo – lo cual incluye cierta forma de encuadramiento del movimiento obrero - y por la existencia de capas medias más o menos amplias.
Otra pregunta que se deriva de esta conclusión – que el kirchnerismo es la versión argentina de una corriente más amplia post-consenso de Washington – es si hubiera existido sin Kirchner, si su conformación tiene que ver con condicionamientos políticos que exceden a la existencia del personaje en cuestión. Dejemos nomás el tema planteado como para pensarlo y digamos solamente – a modo de opinión preliminar – que si bien es cierto que cada proceso histórico selecciona a sus actores y distribuye los papeles, también es verdad que la historia es marcada por los hombres que la tejen y destejen.
*.*.*.*
Para dejar anotadas un par de miradas posibles del kirchnerismo, digamos primero que no es cierto que sea igual al menemismo. La referencia puede parecer innecesaria, pero hay quienes afirman lo contario como Pino Solanas: este gobierno es menemismo puro, había dicho unos días atrás.
Ni vale la pena, claro, tomar en cuenta las referencias nazis que ha sabido utilizar - para criticar al kirchnerismo - la increíble Lilita Carrió que ya no parece tener límites, pero sí considerar esa comparación con el menemismo que ha hecho pie en algunos sectores.
La verdad es que no es necesario argumentar demasiado.
Las demandas que realizan los voceros del neomenemismo argentino han venido a poner negro sobre blanco para los que tuvieran dudas. Alcanza con leer los recientes editoriales post mortis de Rosendo Fraga y de Fernando Laborda en La Nación para que quede claro su pliego de demandas y la distancia que los aleja del kirchnerismo: echar a Moreno, símbolo del intervencionismo del gobierno en los mercados, tomar distancia de Moyano - que desde el punto de vista de estos voceros no es para reclamar democracia sindical, sino para limitar la presión sobre los salarios – arreglar con el FMI, devolver la “caja” del Estado a los bancos y cambiar la política de derechos humanos para readaptarla a la teoría de los dos demonios que defienden estos señores.
Pero hay otra mirada posible y que a mí me parece necesaria para continuar el debate político con franqueza, y es la que podemos realizar los que consideramos que cualquier programa político que pretenda tener futuro, tendría que plantearse terminar con el capitalismo y no sólo convertirlo en un supuesto “capitalismo serio”, domesticado desde el Estado.
Desde ese punto de vista habrá que afirmar que la fórmula de emparchar el sistema del robo del trabajo ajeno que se llama capitalismo, ha fracasado ya en la posguerra. Los gigantescos cambios que durante años se realizaron para montar el llamado “estado de bienestar” – regulando desde el Estado, para atemperar los desastres del mercado - empezaron a demolerse a partir de la década del 70 con las reaganomics, el tacherismo, y con la versión local ejecutada desde la dictadura y perfeccionada en el menemismo. No hay razón para suponer que hoy la bonanza será eterna, y que el modelo – por más distributivo que se consiga que sea – logrará remar contra la baja tendencial del salario que impone el capitalismo mundial, ni eternizar las altas cotizaciones de los commodities.
*.*.*.*
Obviamente las perspectivas políticas que se presentan, son bien complicadas.
Decir que el gobierno y la corriente política que lo guía han sufrido un importante golpe que los debilita, es repetir lo que se lee en cualquier crónica. Lo importante es observar qué dinámica tomará a partir de ahora el kirchnerismo sin Kirchner, porque su mayor debilidad convive –contradictoriamente - con una mayor fortaleza, al punto que lo que suceda en la Argentina en el futuro cercano depende, más que de nadie, del gobierno que comanda Cristina Fernández.
El reciente asesinato de Mariano Ferreyra ha sido mucho más que un hecho policial, del que solo quepa esperar una resolución judicial que descubra y condene a los asesinos. Dos problemas que tienen que ver con los límites del progresismo capitalista – y por eso con los caminos alternativos que se abren al kirchnerismo - se han expresado allí: por un lado, el techo al crecimiento del salario global, y por el otro los límites que se imponen a la autoorganización de sectores de masas, por fuera de los aparatos disciplinadores.
Si bien es cierto que el salario de los sectores en blanco ha mejorado durante el kirchnerismo, los límites a su crecimiento se han expresado en los millones de trabajadores en negro y en el drama de los tercerizados, que reciben mucho menos sueldo por trabajos similares, que sus colegas blanqueados.
Las limitaciones a la autoorganización han tenido su demostración más mediática en el tema de la CTA - a la que nunca se le otorgó personería - pero las relaciones cercanas del gobierno con los aparatos burocráticos del sindicalismo han compelido también, al interior de las ramas laborales, al encuadramiento de los trabajadores en los viejos sindicatos.
No está claro todavía, si la tan mencionada por estos días “profundización del modelo”, debe leerse como la intención de avanzar en la resolución de esos problemas estructurales - lo cual significaría enfrentar al sindicalismo burocrático y patotero y a los empresarios que apoyan sus negocios en este salario diferenciado, y alentar la organización democrática de los trabajadores – o si debe entenderse todo lo contrario.
Será cuestión de esperar y observar. El tiempo, inevitable, irá mostrando las cartas.



