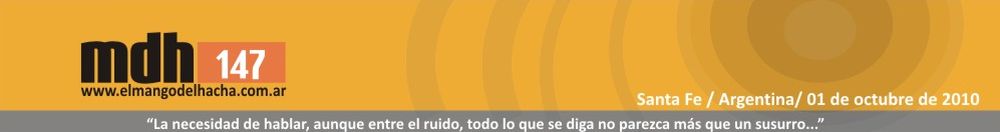
Paraná Metal, una crisis en el auge de la industria automotriz
por Enzo Vicentín
Al momento de escribir esta nota el conflicto en la empresa Paraná Metal no encuentra una solución. Cerca de 900 trabajadores vienen sosteniendo medidas de protesta en la ciudad santafesina de Villa Constitución (50 km. al sur de Rosario) ante la posibilidad del cierre de la fábrica. Entre las acciones que llevan adelante, el corte de la autopista Rosario-Buenos Aires es el que concentra mayor atención periodística. Si bien los reclamos de los trabajadores por la continuidad de sus puestos de trabajo han crecido en el último mes, a la par de la “huida” de la empresa Oil M&S, la situación de Paraná Metal es crítica desde hace años y debe leerse en el marco de la dinámica reciente de la industria automotriz en Argentina y en el Mercosur.
Historia y presente
La fábrica Paraná Metal se creó en el año 1955 con el nombre de Acinfer SA, siendo en sus comienzos parte del complejo industrial construido por la empresa Acindar en la ciudad de Villa Constitución. Dos años después comenzó a producir piezas de hierro y acero fundidos para los sectores ferroviario y automotriz. En 1967, con una industria automotriz en Argentina que crecía rápidamente a la par de una casi total integración nacional en la composición de los vehículos, Acinfer fue comprada por la automotriz Ford y pasó a llamarse Metcon. Bajo la propiedad de Ford, la empresa se especializó en su rol de autopartista y funcionó hasta la crisis de 2001-2002, cuando fue transferida a un grupo de empresarios nacionales y cambió su nombre a Paraná Metal. Un directivo de la empresa declaraba en el año 2004 las circunstancias en que se produjo la compra en plena crisis general, durante el 2002: “Ford había perdido todo el entusiasmo en lo que era Metcon, que en ese momento tenía acordada su venta a un grupo italiano que justamente se retiró de Argentina a partir de estos hechos. El destino de Paraná Metal entonces estuvo sellado: era el cierre, y ese cierre tenía día preciso […] Cuando tomamos conocimiento de esa decisión de Ford creímos conveniente hacer un acercamiento para buscar un acuerdo de compra de la empresa. Fue entonces cuando el 1º de octubre de 2002 constituimos Paraná Metal. Para Ford fue un gran alivio, porque cerrar una empresa siempre trae dolores de cabeza y un costo político muy alto que obviamente Ford estaba dispuesta a evitar en la medida de lo posible” (fuente). Ford trasladó sus inversiones a Brasil pero siguió siendo el principal cliente de Paraná Metal.
En el 2008, y en un contexto económico muy diferente al del 2002, la amenaza del cierre volvió a situarse en la empresa. En diciembre de ese año la patronal paró la producción, aplicó suspensiones a los trabajadores y entró en convocatoria de acreedores. La lucha de los trabajadores durante diciembre-enero resistió el cierre, y desembocó en la aparición del empresario Cristóbal López (ligado al kirchnerismo), quien se hizo cargo de los salarios pero no hizo mucho más. Durante un 2009 de mucha conflictividad dentro de la empresa, se terminó de procesar el traspaso legal de Paraná Metal a manos de Oil M&S (concretado en enero de 2010). Pero las sospechas de que López y sus socios no se habían hecho cargo de Paraná Metal con el fin de reimpulsar su producción (más bien, el motivo habría sido hacerle un favor al gobierno nacional) se confirmó el mes pasado, “cuando Oil M&S debía presentar su plan de negocios y propuesta de pago para superar el concurso de acreedores, que contempla un pasivo de unos 62 millones de pesos, no lo presentó, y anunció su intención de abandonar el negocio” (Diario La Capital, 9/8). Desde hace más de un mes los trabajadores de Paraná Metal nuevamente están peleando por su trabajo y por el destino de la empresa, en el medio de negociaciones con la patronal, la UOM nacional y el Ministerio de Trabajo. Las protestas y el corte en la ruta 9 fueron amplificados el pasado 15 de septiembre con un paro regional de la CTA y manifestaciones en otros puntos del país. La salida al conflicto es todavía incierta, pero seguramente (tal como lo estipula la propuesta que se está discutiendo en estos días) incluirá suspensiones y bajos salarios para los trabajadores. Éstos manifiestan que “la empresa tiene futuro”, que puede recuperar su producción y ser competitiva en el mercado, pero tal salida no será posible si continúa el marco de discusión actual donde ni una empresa privada ni el gobierno quieren hacerse cargo de las inversiones necesarias para volver a producir y así rescatar de la “agonía” a Paraná Metal. La larga crisis de Paraná Metal puede verse en algunos números. “En 2008, la autopartista fabricaba unas 4 mil toneladas mensuales de piezas de fundición para terminales automotrices, y el 95 por ciento de su producción estaba destinada al mercado externo” (Diario La Capital, 9/8). Trabajaban en la planta 1.200 operarios. “En los últimos tiempos una cuarta parte se acogió a retiros voluntarios. La empresa propuso sucesivamente en los encuentros conciliatorios reducir a 300 los obreros en planta para continuar produciendo” (Indymedia Rosario, 14/9). La producción, luego de tocar su piso con 600 toneladas mensuales el año pasado, este año ronda las 1800, es decir que no alcanza la mitad de lo que producía antes de la crisis de 2008. En mayo pasado el principal cliente de la empresa, Ford de Brasil, dejó de comprarle a Paraná Metal.
Esta profunda crisis de la autopartista Paraná Metal se produce en un año donde la industria automotriz en Argentina se encamina a alcanzar su record histórico de producción anual. Tal escenario, que podría calificarse como una contradicción o una paradoja, refleja en cambio tendencias en el funcionamiento de la industria automotriz, que se suman a los problemas internos de Paraná Metal. Por eso resulta interesante analizar la situación del sector autopartista en general, y su relación con las terminales.
La relación entre autopartistas y terminales y el mercado regional integrado
Para entender la situación del sector autopartista durante los últimos 20 años resulta imprescindible mencionar al menos dos variables que hacen referencia al proceso productivo de la industria automotriz. La primera es el avance de sistemas de producción basados en la flexibilidad de los procesos, con menor utilización de mano de obra, mayor tecnología, reducido manejo de stocks y rápida adaptación a los cambios de la demanda. Utilizando categorías de extendida aplicación, con la entrada de la década de los 90s se profundiza la transición desde modelos “fordistas” de producción hacia modelos “toyotistas”. Estos cambios tienen en Argentina un alcance no generalizable a toda la industria automotriz, ya que a lo sumo las terminales han readaptado sus procesos de producción. Sin embardo, este nuevo esquema productivo demandó otro tipo de producción de parte de las autopartistas. Un informe sobre el sector autopartista hecho en el año 2005 por la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de Economía marcaba las consecuencias del cambio en la relación entre terminales y autopartistas: se genera un “aumento del porcentaje de componentes que las terminales adquieren de las autopartistas, siendo las características distintivas de este proceso, el aumento en la responsabilidad de los proveedores en el diseño, el incremento en la fabricación de subconjuntos o conjuntos en lugar de piezas y por último, una mayor participación de las terminales en los sistemas de producción y calidad de los proveedores” (Documentos de Proargentina. Serie de estudios sectoriales: autopartistas, Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, 2005. Pág. 3). Dentro de este nuevo esquema de distribución de la producción entre terminales y autopartistas, aparecen en Sudamérica algunas de las empresas del sector más grandes del mundo, que asociadas a las empresas líderes del mercado automotriz (Ford, General Motors, Toyota, etc.) desembarcan en un mercado anteriormente dominado por el capital local. Es decir, aparecen en los últimos años empresas autopartistas de inversión extranjera, que responden a los requerimientos tecnológicos y de productividad que demandan las terminales y que imponen otro tipo de competencia dentro del mercado autopartista. La reconversión de las autopartistas de capital local a este nuevo escenario ha sido problemática, y muchas de ellas cerraron o se vendieron entre fines de los 90 y la crisis de 2001-2002. Justamente la cuestión de construir conjuntos de piezas y no piezas separadas generó una estratificación del sector autopartista, que pasó a tener proveedores de conjuntos de piezas a las terminales (sofisticados tecnológicamente) que a su vez demandan piezas de otras autopartistas (con menor desarrollo de tecnología), que se distribuyen entre esa posición y la producción de repuestos para el mercado interno. En esta división del trabajo, la empresa Paraná Metal no se convirtió en un proveedor de conjuntos de piezas, en parte por la falta de inversiones en sus procesos productivos. En una entrevista del año 2004 (anteriormente citada), el vicepresidente de la empresa Paraná Metal afirmaba algo que resulta clave para entender una parte de la crisis de la empresa: “Vender sólo la pieza fundida nos hace mucho más vulnerables que si vendiéramos una pieza mecanizada, y mucho más aún si pudiéramos entregar un conjunto armado”.
El paso del “fordismo” al “toyotismo” no es una variable que lo explique todo. En el caso de la industria autopartista argentina también debe analizarse el impacto de las políticas económicas que aparecieron en la década del 90 de la mano del Mercosur. Porque en ese punto radica otra parte de la explicación. Hasta la década del 90 (salvo en un breve período durante la última dictadura cívico-militar) en Argentina estaba muy restringida la importación de automóviles terminados, y además los porcentajes de integración nacional que se les exigía a las automotrices era alto. Con el Mercosur, y el avance de las políticas de libre comercio en el mundo, estas barreras fueron disminuyendo, lo que generó la transformación de mercados de vehículos cerrados (Argentina por un lado, Brasil por otro) hacia mercados abiertos e integrados. Ante este cambio, algunas de las principales automotrices del mundo volvieron a instalarse en Argentina o incrementaron sus inversiones en la región del Mercosur en vistas de un potencial mercado de millones de vehículos. Eduardo Sartelli toma nota de las intenciones de la empresa FIAT a mediados de los 90, cuando decide reinvertir en Argentina: “para Vincenzo Barello, el presidente de la FIAT Argentina, la inversión directa prometida por la multinacional, de unos 600 millones de dólares, "sólo se justifica cuando pensamos en un mercado con un potencial de desarrollo tan grande y no solamente en el mercado interno" que "no hubiera ameritado una inversión de tamaña naturaleza." Por lo tanto, lo que mueve a FIAT a reinstalarse en Argentina es un mercado de 200.000.000 de personas con una capacidad adquisitiva que puede superar los 3.000.000 de autos al año hacia el 2.000, "similar en tamaño al de Alemania, que es el mayor de Europa y está entre los primeros del mundo” (Eduardo Sartelli: “¿Sobre ruedas? Los trabajadores, el MERCOSUR y la industria automotriz”). Pero más que una coordinación regional de inversiones, lo que sucedió en el Mercosur es que los gobiernos de Argentina y Brasil compitieron por atraer capitales extranjeros, y en ese tironeo Brasil se llevó la mayor parte: “entre 1990 y 2001, la inversión extranjera directa en el sector automotriz brasileño se elevó a 31.200 millones de dólares, de los cuales correspondieron 18.300 a las terminales y 12.900 millones a la fabricación de autopartes. Durante esa misma etapa las inversiones en la industria automotriz argentina ascendieron a 8.400 millones, de los cuales correspondieron 6.300 millones a las terminales y 2.076 al sector autopartista” (Documentos de Proargentina. Serie de estudios sectoriales: autopartistas, Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, 2005. Pág. 13). Estas cifras pueden verse reflejadas en varios procesos en curso durante los últimos 20 años, cuya descripción nos llevaría lejos del tema de esta nota. Por eso es mejor restringirnos al sector autopartista y observar un resultado obvio a partir de las tendencias de la industria automotriz en el Mercosur: la balanza comercial del sector autopartista es cada vez más deficitaria. El siguiente cuadro fue publicado por la Avocación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) durante el presente año.

|
Dentro del déficit, las importaciones provenientes de Brasil explican el 38% del total (AFAC: Comercio exterior autopartista, 2010). Este año pudimos ver noticias de reiteradas reuniones entre el gobierno argentino y las principales cámaras empresariales del sector automotriz: ADEFA (terminales) y AFAC (autopartistas). Evidentemente el problema del déficit de la balanza comercial es también un problema para la política económica. Se calcula que el déficit comercial de toda la industria automotriz será este año de aproximadamente 7.000 millones de dólares. No es poco para el “modelo económico” kirchnerista, que tiene al superávit de la balanza comercial como uno de sus estandartes. La principal fuente de déficit es, como se ve en las cifras, el sector autopartista. Esto ha dado lugar a reediciones de una histórica pelea entre terminales y autopartistas, quienes se acusan mutuamente de ser las culpables de tal situación. Pero más allá de pujas patronales, lo interesante es sacar en limpio algunas conclusiones sobre los resultados que tuvo el Mercosur sobre la industria automotriz argentina. Con mercados abiertos e integrados, las multinacionales automotrices pudieron trazar estrategias regionales (y no ya estrictamente nacionales) en Sudamérica, y en esa dinámica los incentivos del mercado brasilero y las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal brasilero y algunas de sus provincias atrajeron en los últimos 20 años mayores inversiones en el sector automotriz en general, y en el autopartista en particular. Esto se refleja en las estadísticas de la balanza comercial. Y además marca que si bien Brasil es el destino de las mayores exportaciones de autos y autopartes de origen argentino, el intercambio no es equilibrado. Más que una interdependencia entre ambos mercados, en la actualidad el mercado argentino es cada vez más dependiente del mercado brasilero.
El lugar de los trabajadores
Retomando una cuestión previamente planteada: ¿puede la crisis de Paraná Metal ser vista como una paradoja dentro de un año record para la industria automotriz? En su trabajo citado, Eduardo Sartelli escribe algo muy útil para entender la situación actual: “La creación de economías de grandes espacios (NAFTA, CEE, MERCOSUR) plantea a los países que confluyen en el proceso de integración una serie de problemas de enorme importancia: si el nuevo espacio ofrece ventajas para las economías de escala, son estas mismas las causas de la profunda reestructuración que afecta inevitablemente tanto al capital como al trabajo y a la relación entre ambos. Aunque la apertura de los mercados nacionales pueda generar un aumento de la actividad económica, la selección de los participantes se impone por la propia lógica del mercado: no todas las empresas pueden acceder a los nuevos espacios al mismo tiempo que sufren la invasión de los competidores. Un proceso de racionalización de los capitales puestos en juego en los antiguos espacios nacionales es la consecuencia de la progresiva creación de un capitalismo regional. Expansión y crisis son fenómenos simultáneos: expansión para las grandes capitales, crisis para los más chicos. Intensificación de la competencia como fenómeno general.” Si la crisis es simultánea a la expansión, lo de Paraná Metal no es una paradoja, es un resultado de factores locales y regionales, que no pueden abstraerse de una industria mundial y oligopólica como la industria automotriz.
Sería una simplificación afirmar que los cambios en los procesos productivos (del fordismo al toyotismo) y el impacto del Mercosur son los únicos factores que explican la crisis de una empresa como Paraná Metal. Deberían también verse con más detalle las estrategias seguidas por las automotrices, las políticas económicas de Brasil y Argentina, o la evolución de los mercados en cada país, por nombrar algunos factores que podrían acercar mayores precisiones. Sin embargo, los factores vistos en esta nota son muy importantes porque trazan grandes rasgos del marco en donde actúa la empresa Paraná Metal. Por un lado, la ausencia de un proceso de reconversión tecnológica dentro de la empresa es importante para explicar por qué una planta con 900 trabajadores no puede ser competitiva en la industria de autopartes, donde se encuentran numerosas Pymes e industrias pequeñas. En el 2009, los trabajadores de Paraná Metal advertían que “una de las mayores falencias señaladas en la carpa obrera, era el estado de abandono de la infraestructura y la maquinaria de la fábrica. Con el nuevo comprador, lamentablemente, poco se ha modificado” (Indymedia Rosario: “Paraná Metal: "especulan con que la gente se vaya"”, 5/7). Por otro lado, la situación de la industria autopartista argentina dentro del Mercosur explica un fenómeno que excede pero incluye a Paraná Metal. Básicamente la industria autopartista argentina no puede competir con la industria brasilera, por desiguales inversiones, por decisiones tomadas por las automotrices acerca de donde localizar sus plantas, por incentivos estatales, etc. Esto tampoco escapa al análisis que los propios trabajadores hacen de la situación: “la producción es más baja que la necesaria para mantener a todos los compañeros en relación de dependencia de Paraná Metal" y, en este sentido, la firma "especula con que se vaya gente para tecnificar la empresa y tener otro tipo de productividad, por lo tanto poder competir con empresas de Brasil que están un poco más avanzadas tecnológicamente que Paraná Metal", aseguró Leandro Del Grecco, Secretario de Organización de dicho gremio” (Indymedia Rosario: “Paraná Metal: "especulan con que la gente se vaya"”, 5/7).
Los trabajadores de Paraná Metal entienden donde están parados y para qué luchan. Son el fusible de un proceso de integración regional de la industria automotriz, donde las empresas se mueven entre Brasil y Argentina buscando menores costos y mayores rentabilidades. Los gobiernos que estimulan sus inversiones después se encuentran con casos como el de Paraná Metal, y buscan emparchar lo que ellos mismos ayudaron a generar. No es simple el lugar en que están los trabajadores, porque lo que producía Paraná Metal para el mercado ahora lo producen otras empresas. Y una hipotética recuperación de la empresa pondría más competencia en el mercado y posibles crisis para otras empresas que emplean a otros trabajadores, en Argentina o en Brasil. La expansión del capital automotriz, oligopólico y transnacional, pone a competir a los gobiernos, a las empresas locales, e indirectamente a los trabajadores de uno y otro país. La situación no es fácil, y viendo los últimos dos años, podría decirse que si no fuera por la lucha de los trabajadores la empresa ya hubiese cerrado. Los metalúrgicos de Villa Constitución llevan adelante prácticas al interior de la seccional del sindicato de la UOM muy poco extendidas en el sindicalismo argentino. Hacen asambleas de 400 trabajadores, discuten todo, decide la base y no el dirigente, realizan acciones con un alto grado de participación y compromiso. No es casual que en Villa Constitución se luche de esa manera, allí hace más de 30 años se produjo el recordado “Villazo”. Algo de ese sindicalismo todavía está en pie, no fue barrido por la dictadura ni por el neoliberalismo. Ahora está nuevamente resistiendo contra las tendencias del capitalismo regional.
